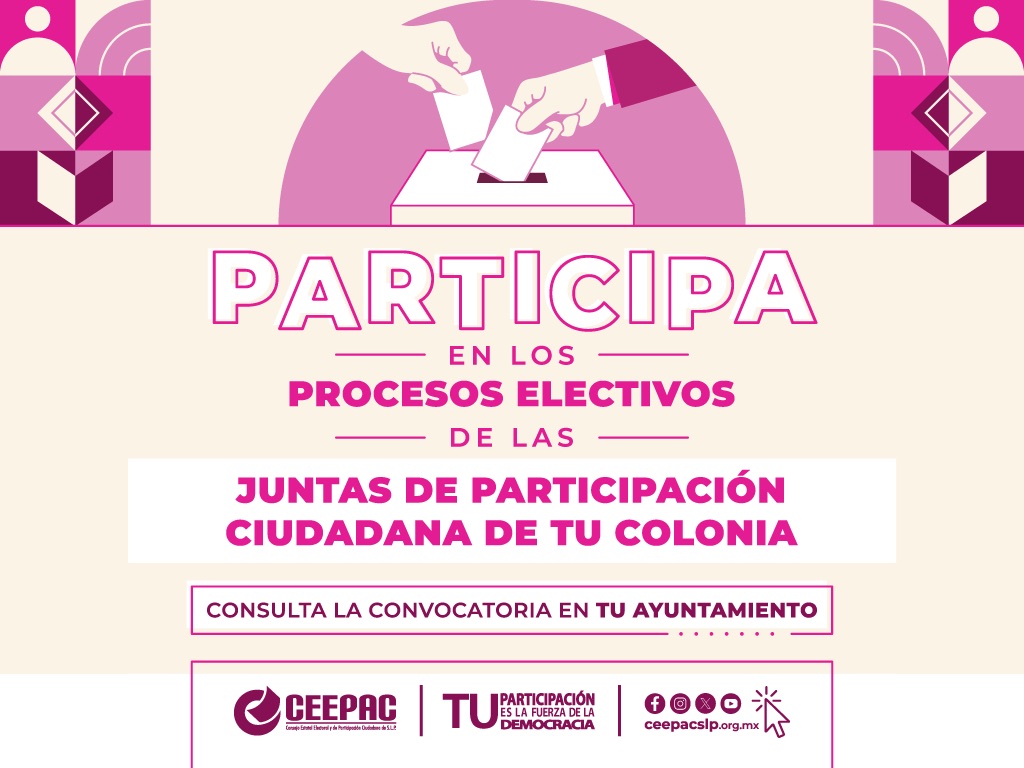En este mundo de cambio constante, de inmediatez y resultados rápidos, las recientes elecciones en Estados Unidos han despertado temores, preocupaciones y hasta predicciones que parecen sacadas de una apuesta arriesgada. Algo es seguro: estamos en un momento crucial tras los resultados de dicha elección. Pero, más allá de la representatividad, permítanme repasar algunas cartas que el pasado nos ha dejado, empezando con la del lejano 2016, un año que aún resuena en el ámbito político global.
El triunfo de Donald Trump en las elecciones de 2016 desató una conmoción tal que llevó a la Real Academia Española a incorporar el término "posverdad" en su repertorio lingüístico. Definida como la "distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones para influir en la opinión pública y en actitudes sociales," esta palabra refleja una era en la que las percepciones de la realidad han sido puestas en duda. Hoy vivimos en un tiempo donde se permite –y hasta se incentiva– cuestionar aquello que percibimos con nuestros propios sentidos, abriendo la puerta al abuso y la arbitrariedad.
Hace unos días, en una clase, recurrí a la película alemana ¡Adiós Lenin! como ejemplo de la importancia de la narrativa en la construcción de realidades. Ambientada en los días de la caída del Muro de Berlín, la cinta nos muestra cómo, antes de 1989, dos visiones del mundo competían ferozmente, cada una defendiendo su superioridad narrativa. En la historia, la madre del protagonista cae en coma, convencida de que el socialismo es el mejor sistema político. Al despertar, su hijo hace lo imposible para que crea que nada ha cambiado en la República Democrática Alemana. Esta película, sin spoilers, nos brinda una visión sobre el poder de las narrativas en la manipulación de la realidad, una lección que resuena hoy más que nunca.
En la actualidad, la narrativa de la posverdad no dista mucho de aquella época de Guerra Fría. Dos posturas se enfrentan: por un lado, una maquinaria implacable de mensajes, que construye una “verdad” basada en experiencias personales y, por el otro, la resistencia que intenta evidenciar la falacia de esa supuesta realidad. Bajo el argumento de imponer “mi verdad” como única y legítima, vemos cómo la posverdad se convierte en una herramienta de poder, transformando a antiguos villanos en víctimas.
El auge de líderes populistas, tanto de izquierda como de derecha, demuestra el impacto de la posverdad en la política actual. Con apoyo de agentes que deliberadamente distorsionan la realidad para influir en la opinión pública, se ha logrado que el voto emocional prevalezca en un ambiente cada vez más polarizado. Así, la queja y la frustración se convierten en motor de decisiones políticas que, en un entorno adverso, abonan al crecimiento de la posverdad, permitiendo que esta germine y florezca en los rincones de la sociedad.
Los triunfos de líderes como Milei, Trump y Bukele reflejan que quien controla la narrativa puede maquinar una versión de la realidad que se aleja de la mentira burda, moldeando un relato atractivo para aquellos que rehúyen la complejidad técnica del estudio y el cuestionamiento. En este reino de la posverdad, los discursos son poderosos y convincentes para aquellos que necesitan respuestas simples a problemas complejos, aunque estas respuestas no siempre convenzan a quienes buscan mayor profundidad.
Las batallas electorales ya no se libran tanto con propuestas reales como con cínicas narrativas que apelan al hartazgo y a la emoción. Así, mientras esperamos lo que el próximo cuatrienio nos depara, cabe preguntarse si el reinado de la posverdad logrará mantenerse o si caerá, aunque quizás la narrativa ya haya superado a la realidad.