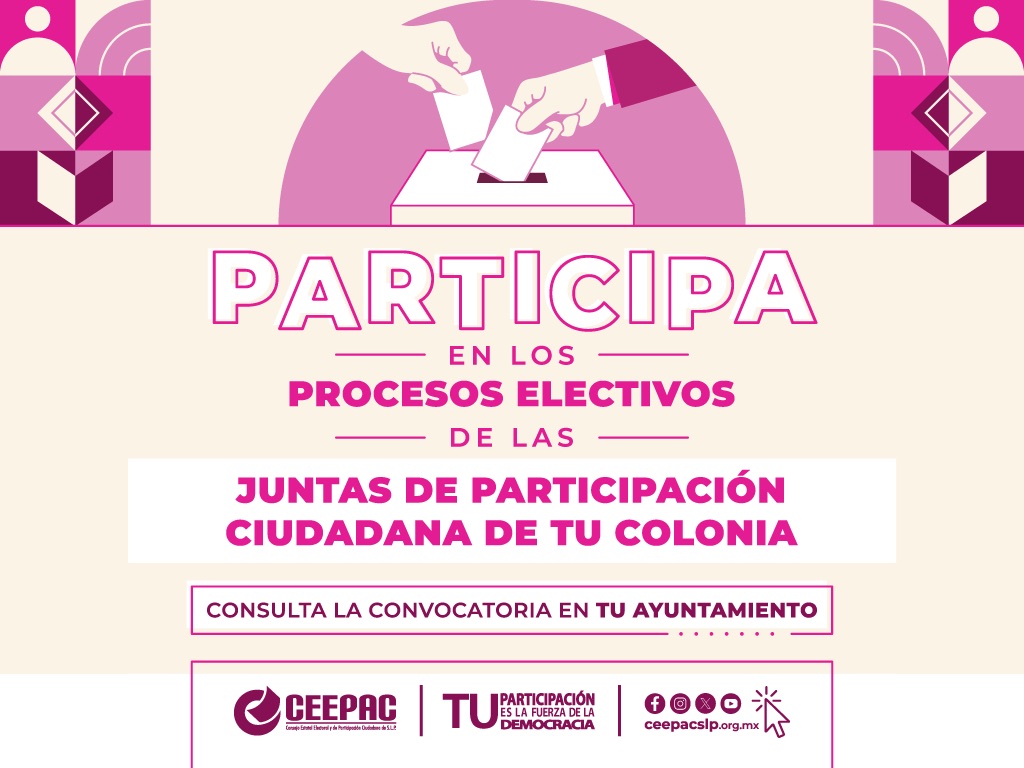Gracias a su similitud genética con los humanos, el pez cebra se ha convertido en una herramienta fundamental en el estudio de los trastornos del espectro autista (TEA). Investigadores del Instituto de Investigaciones Cerebrales (IICE) de la Universidad Veracruzana (UV) han encontrado en esta especie un modelo eficaz para analizar el impacto del entorno y la dieta en el desarrollo neuronal y la conducta social.
Con un 70 por ciento de genes en común con el ser humano, esta especie originaria del sudeste asiático permite realizar estudios a gran escala debido a su alta tasa de reproducción y bajo costo de mantenimiento. La investigadora Flower de María Caycho Salazar explicó que, desde 2021, el laboratorio ha trabajado con este modelo para estudiar el sistema nervioso entérico (SNE), conocido como el segundo cerebro, por su gran concentración de neuronas y su autonomía funcional en el aparato digestivo.
Durante los experimentos, se administró un fármaco a los peces para inducir comportamientos semejantes al autismo y luego se les expuso a ambientes enriquecidos, simulando elementos de su hábitat natural. Aunque no se observaron cambios estructurales en el SNE, sí se detectó un crecimiento en el tamaño del intestino y un aumento en el número de neuronas entéricas, lo que sugiere que el entorno influye directamente en su desarrollo.
Por su parte, el doctor Bernardo Sebastián Flores Prieto ha utilizado al pez cebra para investigar la neurobiología del TEA. Señaló que, al replicar modelos de autismo, los peces mostraron conductas repetitivas y escasa interacción social, pero al ser expuestos a ambientes enriquecidos, mejoraron sus relaciones sociales, desarrollaron cerebelos más grandes y aumentaron la presencia de proteínas asociadas con la plasticidad cerebral. Estos hallazgos, aunque preliminares, refuerzan la idea de que la estimulación sensorial temprana puede ser una estrategia viable para mejorar la calidad de vida de las personas con TEA.